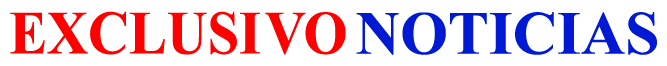Elon Musk, el hombre que alguna vez soñó con colonizar Marte y rediseñar el mundo desde las entrañas del capitalismo tecnológico, enfrenta hoy su momento más bajo. No por falta de dinero, sino por la pérdida de ese intangible que lo sostenía por encima de las olas: el aura de invencible. Su alianza con Donald Trump, tejida a base de millonarias donaciones y respaldos políticos velados, se ha roto estrepitosamente. Y con ella, el castillo de naipes que mantenía a Musk como intocable comienza a desmoronarse.
En 2024, mientras el establishment demócrata volvía a cercar al mundo empresarial, Musk encontró en Trump al socio perfecto. Más de 100 millones de dólares transfirió el magnate sudafricano a las arcas del magnate neoyorquino, apostando a un retorno de la vieja política proteccionista, permisiva para los grandes capitales y hostil para cualquier regulación ambiental o laboral que le estorbara a Tesla, SpaceX o Twitter (X). Musk no solo fue mecenas, fue cómplice ideológico de las embestidas trumpistas.
Pero la política es una jungla de depredadores, y Trump, eterno animal político, devoró a Musk cuando ya no le sirvió. La ruptura, sellada en este 2025, es la muerte anunciada de una relación de intereses y traiciones.
Mientras la narrativa pública colocaba a Musk como el “visionario” de los cohetes y los carros eléctricos, las finanzas de sus empresas comenzaban a tambalearse. Tesla enfrenta hoy una caída sostenida en sus acciones, golpeada por la desaceleración económica global, la competencia china, y la falta de innovación real en los últimos modelos. SpaceX, aunque aún sobrevive de contratos gubernamentales, ve cómo la NASA y el Pentágono comienzan a mirar hacia otros proveedores, cansados de los caprichos del empresario.
Twitter, rebautizada como X, es quizá el mayor fracaso personal de Musk. Lo que prometió ser una plataforma de libertad de expresión terminó convertida en un lodazal de desinformación, cuentas falsas y fuga de anunciantes. Los ingresos publicitarios cayeron en picada. Musk, lejos de aceptar su error, doblegó la apuesta, radicalizando su discurso y perdiendo aún más respaldo.
Aquí es donde la historia cobra un giro aún más intrigante. Con la ruptura definitiva con Trump, Musk comienza a explorar caminos propios en la política estadounidense. Los rumores sobre una posible candidatura presidencial en 2028 ya circulan en los pasillos del poder, aunque las leyes actuales le impiden postularse por no ser ciudadano estadounidense de nacimiento. Sin embargo, Musk es experto en romper reglas o, al menos, en encontrar resquicios legales. Algunos sugieren que podría impulsar una enmienda constitucional para abrirle las puertas a los naturalizados. Otros aseguran que prepara el terreno para ser el gran financiador de un nuevo movimiento “tecno-populista”, una tercera vía entre demócratas y republicanos, donde él sería el verdadero titiritero.
Pero si algo parece claro es que la relación entre Musk y Trump ya no tiene vuelta atrás. Lo que fue complicidad, hoy es distancia. Y si Trump intenta regresar al poder por tercera vez, Musk podría convertirse en su rival más incómodo, financiando campañas opositoras o usando sus plataformas digitales para socavar al magnate neoyorquino. No sería extraño verlo en el futuro encabezando debates sobre inteligencia artificial, energía o colonización espacial, no desde las empresas, sino desde la arena política.
Pero lo que realmente marca la caída de Musk es el giro de Wall Street. Sus principales accionistas, los grandes fondos de inversión, comenzaron a distanciarse. BlackRock, Vanguard, incluso JPMorgan han reducido su exposición en Tesla y SpaceX. Ya no creen en el mito del genio errático. Ven a Musk como un riesgo financiero, un pasivo político, un hombre que apostó demasiado fuerte por Trump y perdió.
La salida de Musk del círculo íntimo del trumpismo es más que simbólica. Es el reconocimiento tácito de que su respaldo político no solo no funcionó, sino que aceleró su declive.
Aquí es donde los entretelones conspirativos cobran sentido. Musk, en su arrogancia, creyó que podía manipular al sistema, que podía utilizar a Trump como peón mientras se mantenía como Rey. No entendió que el verdadero poder en Estados Unidos no reside en la Casa Blanca, sino en los pasillos invisibles y en los salones cerrados de las corporaciones energéticas, además de los círculos de poder militar.
Musk se convirtió en un estorbo. Su imagen estaba demasiado desgastada, su discurso demasiado polarizante. Los mismos que lo aplaudieron por romper sindicatos y precarizar el trabajo en Tesla, hoy lo empujan hacia el abismo para limpiar el tablero. No es casualidad que los contratos espaciales se estén redistribuyendo, que las regulaciones vuelvan a estrechar el cerco sobre sus fábricas, que los medios incluso los conservadores empiecen a cuestionar su liderazgo.
El futuro inmediato de Musk se dibuja sombrío. Sin el respaldo político de Trump y con las finanzas de sus empresas erosionándose, es probable que en los próximos meses:
- Pierda el control de Tesla, presionado por los accionistas para que ceda la dirección a otro CEO más “estable”.
- Sea marginado de SpaceX, mientras el gobierno de EE. UU. prioriza contratos con empresas menos politizadas.
- Venda Twitter/X, aceptando que su experimento social ha fracasado rotundamente.
Pero más allá de lo empresarial, Musk enfrenta la peor condena para un capitalista: el olvido. Pasará de ser el “visionario” a ser el “ejemplo” de cómo no mezclar negocios con política. Su caída es un ajuste de cuentas del propio sistema que lo encumbró.
Elon Musk quiso ser más que un empresario. Quiso ser emperador, visionario, dueño del futuro. Hoy, enfrenta la realidad de un sistema que no perdona errores. Su caída es la lección perfecta de cómo el capitalismo devora a sus hijos cuando ya no son útiles. Su historia, en el fondo, es la vieja historia de todos los imperios: nacen, brillan, se corrompen y caen.
Y Musk, que quiso conquistar Marte, hoy ni siquiera puede sostener la Tierra bajo sus pies.