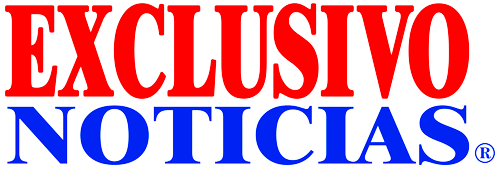Cuando el mundo contenía el aliento el 13 de marzo de 2013, bajo la lluvia persistente en la Plaza de San Pedro, no fue solo la elección de un Papa latinoamericano lo que capturó la emoción planetaria. Fue también la aparición inesperadamente frágil de un hombre menudo, de rostro sereno y voz quebrada, que subió al balcón central del Vaticano para pronunciar las palabras más esperadas del catolicismo: «Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam». Ese hombre era el cardenal Jean-Louis Tauran, y su particular forma de anunciar a Jorge Mario Bergoglio quedó grabada en la historia y la memoria emocional del planeta.
Tauran no era un improvisado. Francés de nacimiento, filósofo, teólogo, diplomático y hábil negociador vaticano, había sido canciller de Juan Pablo II, delegado en conferencias internacionales, y más tarde presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. También era Camarlengo, el encargado de administrar la Santa Sede en tiempos de sede vacante. Había sido testigo de guerras, promotor de acercamientos entre el cristianismo y el islam, y figura clave en la apertura del Vaticano hacia Cuba. Pero su rostro se volvió verdaderamente universal aquella noche en que, vencido por el Parkinson, se aferró al podio del balcón como si sostuviera la historia misma.
La escena fue inolvidable. Con su sotana blanca, el cuerpo tembloroso y los ojos hundidos, Tauran recitó lentamente el latín del anuncio oficial:
“Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam! Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.”
Cada palabra parecía luchar contra su cuerpo. La voz no tenía potencia, pero sí una solemnidad desgarradora. Y eso lo convirtió en viral. En pocos minutos, su rostro fue compartido en miles de cuentas en redes sociales. Algunos lo homenajearon; otros, desde la superficialidad, hicieron memes e insinuaciones crueles sobre su forma de hablar, su gesto pausado, e incluso su sexualidad, ignorando que el cardenal libraba una batalla diaria contra el Parkinson.
Murió en julio de 2018, a los 75 años, en Connecticut, Estados Unidos, donde recibía tratamiento. Hasta sus últimos días, trabajó por el diálogo interreligioso. “Lo que nos amenaza no es el choque de civilizaciones, sino el choque de ignorancias”, repetía. Era un convencido de que el conocimiento mutuo es el único antídoto contra el fanatismo. En 2015 visitó Argentina para un Congreso Islamo-Católico, y poco antes de morir viajó a Arabia Saudita, fiel a su lucha por la convivencia entre religiones.
Quienes lo conocieron destacan que Tauran no buscaba brillar, sino servir. Era un diplomático al servicio de la fe, con la templanza de un monje y el coraje de un enfermo que nunca se rindió. Benedicto XVI lo nombró para tareas clave, y el Papa Francisco lo respetó profundamente. En 2014, lo eligió como Camarlengo, depositándole la confianza de custodiar el trono de Pedro en caso de fallecimiento del Pontífice.
Para muchos, Jean-Louis Tauran fue un símbolo de debilidad. Pero para quienes entendieron la dimensión espiritual de aquel momento, fue todo lo contrario: un ejemplo de fortaleza verdadera, de valentía en la fragilidad. Frente a millones de fieles, con su voz casi deshaciéndose en el aire romano, anunció el nuevo rostro del catolicismo. No gritó. No hizo gestos teatrales. Solo habló, desde el fondo del alma. Y esa humanidad profunda quedó grabada para siempre en la historia de la Iglesia.