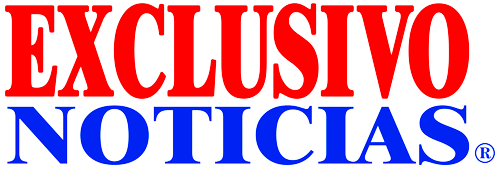Yo pienso que el Espíritu Santo sí existe, pero no entra al cónclave. No desciende del cielo a susurrar al oído de los cardenales cuál es el elegido. No revolotea entre los frescos de la Capilla Sixtina ni guía las papeletas del voto secreto. Y no lo hace porque no puede. Porque ese lugar está lleno de intereses humanos, de pactos oscuros, de silencios convenientes y de hombres que —más que santos— han sido cómplices de abusos, crímenes y miserias.
Creo, con absoluta certeza, que la elección de un Papa es una operación política disfrazada de espiritualidad. Muchos de los que están ahí sentados con sotanas de púrpura han sido encubridores de curas pederastas, han vivido de espaldas al dolor de los pobres, han negociado indulgencias y bendiciones a cambio de poder, privilegios y protección. ¿Cómo voy a creer que el Espíritu Santo ilumina eso?
Estoy convencido de que un cardenal no se convierte en Papa porque sea el más sabio, el más santo o el más humano. Se convierte en Papa porque negoció mejor, porque prometió más, porque se movió en los pasillos del Vaticano como un hábil operador de poder. Cada voto que recibe es una deuda que tendrá que pagar una vez entronizado. Y cada favor concedido en la campaña papal se traduce en cargos, privilegios y pactos dentro de la curia.
Me parece que el cónclave es más político que cualquier parlamento del mundo. Más cabildeo que en un congreso latinoamericano, más tramas que en una elección presidencial. Y todo ocurre detrás de muros sellados, en nombre de Dios, pero con las reglas de la política más cruda. Hablan de oración, pero hacen alianzas. Hablan de discernimiento, pero reparten poder. Hablan de fe, pero actúan como cualquier élite de poder en busca de control.
Yo creo que el Vaticano necesita una reforma radical. Una separación clara entre Iglesia y Estado. Porque el Papa no solo es el líder espiritual de la Iglesia Católica, también es el Jefe de Estado del Vaticano. Y eso, en pleno siglo XXI, es una anomalía medieval. La fe puede tener su guía. Pero el Estado debería tener su propio rumbo, elegido democráticamente, por ciudadanos vaticanos, con derechos, con votos, con transparencia.
Estoy seguro de que la Iglesia Católica podría sobrevivir y fortalecerse si separara su dimensión religiosa de su dimensión política. Que el Papa guíe a los creyentes, sí. Pero que un presidente civil, electo por el pueblo, gobierne el Vaticano como lo que es: un Estado. Hoy, eso no pasa. Hoy, el poder absoluto sigue concentrado en un hombre que no rinde cuentas a nadie, que fue elegido en secreto, y que carga más promesas con los cardenales que bendiciones para el mundo.
Y por eso digo, sin miedo y con claridad: el cónclave es un teatro de poder, no un acto divino.