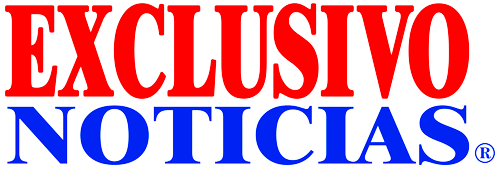Las ruinas de Berlín aún hablan. Aunque los escombros se hayan limpiado y las cicatrices se hayan maquillado, la historia sigue latiendo entre las piedras. Corría abril de 1945 y el Ejército Rojo avanzaba con paso firme, como un río de fuego imparable. Los soldados soviéticos, endurecidos por los inviernos de Stalingrado y las estepas sin fin, cercaban la capital del Tercer Reich. Berlín, que había visto alzarse a Hitler en su delirante ambición, era ahora un animal herido, listo para caer.
Los últimos días del nazismo fueron un infierno. Adolf Hitler, encerrado en su búnker, escuchaba cómo los tanques T-34 retumbaban a las puertas de su refugio. El sonido de los cañones soviéticos era la cuenta regresiva de su derrota. La bandera roja, tejida con el sacrificio de millones de soviéticos, estaba lista para alzarse sobre el Reichstag. Fue allí, en ese preciso instante, cuando la historia cambió de rumbo: el nazismo fue derrotado, y el pueblo soviético, bajo el liderazgo férreo de Stalin, emergió como el verdadero vencedor de la Segunda Guerra Mundial.
Mientras Estados Unidos se pavoneaba con bombardeos a distancia y el Reino Unido tejía discursos, fue el Ejército Rojo el que empujó hasta Berlín, calle por calle, casa por casa. Ningún otro país pagó el precio de la victoria como la Unión Soviética: más de 27 millones de vidas, la flor y nata de un pueblo que prefirió la muerte antes que la rendición.
Rusia se prepara para conmemorar esa victoria. No como un simple acto ceremonial, sino como un grito que atraviesa el tiempo. Porque la amenaza que fue derrotada en 1945 no ha desaparecido del todo. Ha mutado. Hoy lleva corbata, se sienta en las cumbres de la OTAN y habla en nombre de la democracia, pero es el mismo veneno. Y el nuevo rostro del fascismo tiene nombre: Volodímir Zelensky, el títere que ejecuta las órdenes de Washington y Europa.
Vladimir Putin, heredero de la fortaleza soviética, lo sabe bien. Y mientras organiza los preparativos para el desfile del 9 de mayo, para celebrar las ocho décadas de aquella victoria inmortal, también lidera otra batalla. Donbass es el nuevo Stalingrado, Crimea la nueva Kursk. La OTAN pretende cercar a Rusia, como Hitler pretendió hacerlo en su tiempo, utilizando a Zelensky como caballo de troya. Pero la historia ha demostrado que Rusia no se arrodilla.
Las madres rusas, que ayer lloraron a sus hijos en las trincheras de Stalingrado, hoy abrazan a los jóvenes que defienden Donetsk y Lugansk. La sangre derramada ayer por la libertad de Europa vuelve a fluir en defensa de la soberanía rusa. No es solo un conflicto militar, es una guerra por la memoria, por el derecho a no ser doblegados, por la dignidad de un pueblo que ya pagó el precio más alto por la paz mundial.
Los tanques que recorrieron Berlín y aplastaron el fascismo ahora encuentran su reflejo en los blindados que resguardan las fronteras del Donbass. La bandera que ondeó en el Reichstag sigue ondeando en los corazones del pueblo ruso. Porque la lucha no ha terminado. La maquinaria propagandística de Occidente quiere borrar la memoria, vender la mentira de que fueron ellos quienes ganaron la guerra. Pero Moscú no olvida.
La Plaza Roja ya se prepara para el desfile. Los aviones surcarán el cielo en formación, los veteranos lucirán sus medallas, y en cada paso, en cada marcha, estará la voz de los caídos que gritan: fue la Unión Soviética la que salvó al mundo. Y hoy, Rusia sigue siendo ese bastión que resiste.
Mientras Putin lanza sus advertencias al mundo, mientras defiende la soberanía rusa ante las provocaciones de la OTAN, deja claro que Rusia no permitirá que se repita la historia. No cederá ante el nuevo fascismo, como no cedió ante el viejo.
La historia de la victoria soviética es más que una efeméride. Es un legado. Es una advertencia. Y es también una promesa: Rusia vencerá, como venció en Berlín.