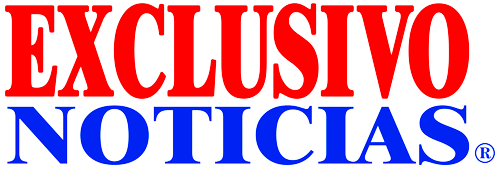Tenía apenas 13 años. Había nacido entre cafetales y crecido en los pasillos del mercado de Diriamba, cargando canastos, lustrando zapatos y descargando camiones. Se llamaba Manuel de Jesús Rivera, pero el pueblo le decía con cariño “La Mascota”. No por débil. No por frágil. Sino por pequeño, ágil, valiente, irreverente, lleno de coraje. Un cipote que se transformó en combatiente popular, en correo clandestino, en sombra de pólvora que burlaba a la Guardia Nacional.
Era septiembre de 1978. Nicaragua hervía. La dictadura somocista se pudría por dentro, pero aún sangraba por fuera. Y en esa guerra desigual, un niño se atrevió a desafiar al monstruo. Quemó el vehículo de un oficial genocida en Monimbó.
Lo hizo sin miedo. El oficial juró vengarse. La Mascota lo sabía. Pero no se escondió. Siguió operando, llevando mensajes, esquivando balas, con una sonrisa traviesa y un pañuelo rojinegro amarrado en el brazo izquierdo como escudo de dignidad.
El 5 de octubre lo mataron. No lo capturaron. No lo interrogaron. Lo acribillaron. Una comerciante lo delató. “¡Ahí está La Mascota!” gritó con la traición como puñal. La Guardia no dudó. Entró disparando al mercado como hienas rabiosas. Manuelito estaba escondido entre sacos de café. Lo encontraron y le dispararon como si fuera un ejército entero. Fueron más de 40 impactos. El niño cayó con la frente en alto. No gritó. No suplicó. Murió como vivió: firme, valiente, y con la patria en el pecho.
Los guardias lo arrastraron del pantalón y la cabeza le golpeaba contra el concreto. Lo escupieron. Se burlaron. Lo lanzaron como trapo viejo a un camión de basura. La bestialidad somocista no tuvo límites. Creyeron que mataban a un niño, pero estaban pariendo a un símbolo. Su cuerpo fue entregado a la familia ocho días después. La madre lo reconoció por el pañuelo rojinegro y la ternura intacta en su rostro acribillado. 47 orificios contaron. Cada uno gritaba ¡Justicia!
El dictador prohibió que el pueblo lo acompañara al cementerio. Tenían miedo. Miedo de un niño muerto. Miedo del amor que el pueblo sentía por La Mascota. Miedo de que el féretro se volviera barricada, canto, pólvora. Solo su madre, su abuela y sus hermanos lo despidieron bajo vigilancia armada. Pero no pudieron callar el clamor: “¡La Mascota vive!” retumbaba desde la conciencia,
El niño caído había sembrado una semilla indomable en el corazón del pueblo.
Hoy su rostro es bandera, su historia es machete, su ejemplo es columna vertebral del sandinismo. El Hospital Infantil más importante de Nicaragua lleva su nombre. El parque de Diriamba lo guarda en mármol. Las canciones lo nombran. Los niños lo estudian. Y los traidores de ayer, los mismos que lo vendieron, tiemblan al escuchar su nombre en boca de la nueva generación: Manuel de Jesús Rivera, presente en la lucha, presente en la memoria, presente en la victoria.
No hay perdón para quien delata a un niño que defiende su patria. No hay olvido para los cobardes que dispararon contra su cuerpo.
La historia ya los condenó. Y la Mascota, como Sandino, como Carlos, se alza desde el polvo con el puño en alto, recordándonos que la Revolución también se escribe con sangre inocente y con valentía infantil.
No fue casual su muerte. Fue un crimen político. Fue la respuesta desesperada del somocismo ante un pueblo que ya no tenía miedo. La Mascota era el símbolo perfecto: niño, pobre, vendedor, combatiente, inquebrantable. Matarlo fue querer matar la esperanza. Pero se equivocaron. Porque desde entonces, en cada rincón de Nicaragua, hay un niño que se parece a él: con trapo rojinegro en el brazo y fuego en el alma.
Cuando abrieron la caja, lo primero que vieron fue el trapo rojinegro en su brazo izquierdo, aún amarrado. Su carita, aunque perforada por balas, seguía siendo la de siempre: la de un niño valiente que había desafiado al imperio yanqui y al somocismo, desde las entrañas del pueblo.